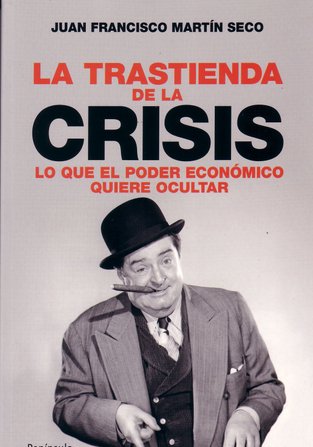La trastiende de la crisis
Editorial Península
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1. DE LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA A LA INTERNACIONAL
2. LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL
3. LA PARADOJA DE LA LIBERTAD
4. RESPUESTA COYUNTURAL I
Respaldo y rescate de las entidades financieras
5. RESPUESTA COYUNTURAL II
Política fiscal y monetaria
6. RESPUESTA ESTRUCTURAL I
Reforma del sistema financiero
7. RESPUESTA ESTRUCTURAL II
Cuestionarse la globalización
8. RESPUESTA ESTRUCTURAL III
Replantearse la Unión Europea y la Unión Monetaria
9. DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LA CRISIS Y RESPUESTAS INTERESADAS
INTRODUCCIÓN
Se ha reprochado a Freud haber construido su teoría sobre el hombre desde la anormalidad, partiendo del análisis de los enfermos mentales. Sin embargo, quizás no sea un método tan equivocado. Un buen camino para el entendimiento humano es el de la descomposición. Sólo dividiendo, subdividiendo, diseccionando, distinguiendo, podemos conocer la realidad. En la locura, la persona se fracciona en múltiples facetas y explota en un sinfín de elementos inconexos y con frecuencia contradictorios. Pero es en esa fingida anarquía en la que cada función no obedece a los intereses del conjunto, en ese caos aparente en que cada pulsión camina por su cuenta, sin estar moderada o acaso reprimida por la totalidad, donde tal vez se pueden descubrir mejor las corrientes subterráneas que conforman lo más característico de la naturaleza humana.
En la sociedad ocurre algo similar. Posiblemente sea en los momentos de crisis cuando mejor se puedan conocer la estructura, los comportamientos y las motivaciones que la han configurado de una determinada manera. Camus debía pensar algo parecido cuando se valió del caos y de la crisis generada por una grave epidemia de peste para estudiar una ciudad, Oran, y a sus habitantes, prototipo de la humanidad entera.
¿Por qué no aplicar el mismo método a la economía? ¿No será también en las crisis cuando mejor se conozcan las fuerzas subterráneas que subyacen y conforman el sistema económico? En tiempos de normalidad sólo percibimos el epifenómeno sin ahondar en la realidad auténtica. Es ante las dificultades cuando pueden descubrirse los distintos elementos, los comportamientos y las motivaciones que normalmente están ocultos. Al igual que en las enfermedades mentales, según la teoría psicoanalítica, el súper yo se relaja y las pulsiones más oscuras burlan la censura y salen al exterior, en las crisis económicas, las contradicciones, las lacras, los errores y las mentiras, que normalmente están latentes y se pretenden negar, hacen su aparición y resulta mucho más difícil esconderlas.
No es fácil aventurar cuándo saldremos de la crisis. En estos momentos se afirma que han aparecido brotes verdes; hay incluso quien con cierta precipitación la da por terminada. Como siempre, todo depende de dónde pongamos el fin y qué entendamos por terminar, aparte de que habrá que diferenciar entre los distintos países, ya que todos no saldrán de ella al mismo tiempo. En cualquier caso, más que el cuándo lo que importa es el cómo y si se han acometido reformas o se van a acometer para que no se repita nunca más una crisis como la actual o si, por el contrario, como en El gatopardo únicamente se va a cambiar algo, para que nada cambie.
Desde hace aproximadamente treinta años, se ha ido imponiendo en el pensamiento y en la realidad económica esa doctrina totalitaria que se autodenomina neoliberalismo económico, cuya pretensión consiste en retrotraer el sistema económico al capitalismo salvaje del siglo XIX. Aun cuando no se pueda afirmar que haya alcanzado plenamente su objetivo, sí ha conseguido derruir determinados diques y agujerear otros que dotaban de estabilidad al sistema, de manera que han vuelto a surgir los mismos desequilibrios de antaño y, como es lógico, las mismas crisis. Éstas han sido primero regionales, afectaban a un país o como mucho a un grupo de países; constituían sucesivos avisos de la irracionalidad del sistema que se iba construyendo y anuncios de un cataclismo económico de mayor envergadura que –como en el año 29 del siglo pasado- ha puesto en peligro la totalidad. Han resultado implicados todos los países, tanto los desarrollados como los emergentes o aquellos en vías de desarrollo.
Se aceptó de forma apresurada que las llamadas hipotecas subprime de EEUU eran la causa de la crisis, pero éstas, en todo caso, fueron simplemente el detonante, el catalizador si se quiere. El mal era mucho más profundo y latía en las economías de todos los países. La economía española, tras la aparente prosperidad y el discurso triunfalista de los gobiernos, hacía tiempo que venía acumulando profundos desequilibrios que, antes o después, tenían que hacerse patentes.
A relatar esa situación se dedica el capitulo primero, se pretende hacer una descripción de las debilidades que presentaba la economía española y cómo la crisis parecía inevitable. Lo único realmente extraño es que no se haya producido antes. Llevábamos doce años creciendo a crédito y todo crédito, más tarde o más temprano, hay que pagarlo. En esta coyuntura, cuando la financiación ya no es posible, el crecimiento se detiene. El endeudamiento de las familias había llegado a un punto difícil de traspasar. Se precisaba únicamente de una pequeña turbulencia en los mercados internacionales de dinero para que el frágil equilibrio en el que se movía la economía española se derrumbase. En esta ocasión el detonante no iban a ser las perturbaciones surgidas en un extremo cualquiera del sistema, sino las contradicciones del propio núcleo, que iban a afectar a todas las economías, en mayor o menor medida, según hubieran ido acumulando mayores o menores desequilibrios.
Tras el enorme endeudamiento de las familias estaba, sí, la burbuja inmobiliaria creada a lo largo de al menos una década, pero también el empeoramiento en la distribución de la renta. Las elevadas tasas de crecimiento logradas a lo largo de estos años se sustentaban en la construcción y en el consumo, y no se habían traducido en mejoras salariales, sino en creación de empleo de muy baja calidad y en un fuerte incremento del excedente empresarial. Los salarios apenas consiguieron mantener el poder adquisitivo. La riqueza teóricamente producida fue acumulándose en un grupo relativamente reducido de la población y materializada, por otra parte, en activos sobrevalorados.
Los diferentes gobiernos habían practicado una política fiscal enormemente conservadora, de estabilidad presupuestaria y de privatizaciones de las principales empresas públicas, con la consiguiente reducción del stock de deuda del Estado. El endeudamiento progresivo, sin embargo, de las empresas y las familias cercenó la balanza por cuenta corriente, llegando el déficit a un montante alarmante. Resulta curioso constatar cómo este déficit parecía no preocupar a nadie. No deja de ser paradójico que los enemigos del déficit público y los que predican de él todo tipo de males presencien con total pasividad el déficit exterior, cuando es éste el que puede ser realmente problemático y cuando en todo caso la posible maldad del primero radica en la influencia que tiene sobre el segundo.
Tradicionalmente, nuestra economía ha mantenido tasas de inflación más elevadas que las de los países de nuestro entorno y, como consecuencia, tradicionalmente también hemos ido acumulando déficits exteriores hasta que una o varias devaluaciones restablecían el equilibrio. Así ocurrió a principios de los años noventa. Hay quien pretende presentar las devaluaciones de la moneda como un mal en sí mismas. El mal, sin embargo, se encuentra en las condiciones económicas que las hacen necesarias. No son la enfermedad sino la medicina, medicina amarga, dolorosa si se quiere, pero imprescindible para curar al enfermo. Sin duda sería mejor no tener que administrarla pero, una vez en situación critica, no hay otro remedio. He ahí donde se encuentra el mayor problema actual.
Nuestra pertenencia a la Unión Monetaria (UM) tiene dos consecuencias aparentemente opuestas. La primera es que ya no es posible la devaluación. La segunda es que el euro ha permitido que el déficit exterior de nuestro país ascendiese a un montante en otro caso imposible de alcanzar, ya que hubiera sido inviable su financiación y la especulación contra la peseta habría impuesto la depreciación. Ello ha demorado la llegada de la crisis, pero por eso mismo también la ha agravado. El proceso no podía ser indefinido. Si el ajuste no se puede realizar en el campo monetario, antes o después, se produce en el ámbito real. La recesión era inevitable. Sólo faltaba un catalizador y éste vino de EEUU con las hipotecas subprime.
En el capítulo 2 se refiere sucintamente la forma en que estalla la crisis internacional en EEUU y cómo se desplaza al resto de los países. Son acontecimientos de sobra conocidos, por lo que se huye de los detalles y de una descripción prolija, para limitarse a un desarrollo esquemático de su génesis y de los distintos factores que han colaborado en él y en la propagación de la enfermedad: desregulación de los mercados financieros, ambición desmedida de los bancos y de sus administradores, desproporción y mal diseño de las retribuciones de estos últimos, externalización de los balances y titulización, paraísos fiscales, complicidad culpable de las agencias de calificación, etc.
Pero todo ello es tan sólo la cáscara, tal vez la parte más vulnerable, por haberse acumulado en ella las mayores contradicciones del sistema. Hay que ahondar, sin embargo, penetrar en la trastienda, para encontrar la verdadera causa de la crisis, que no es otra que la paradoja de la libertad. Eso es lo que se pretende hacer en el capítulo 3. La libertad llevada al extremo se autodestruye y deviene en caos y anarquía. La libertad de cada uno termina allí donde comienza la de los demás. Cada persona se ve obligada a renunciar a parte de su libertad si pretende que los otros hagan lo mismo, y de esa forma adquirir la seguridad de que podrá ejercer la parcela de libertad de que puede disponer. Es el Estado el que garantiza mi libertad, pero a condición de que ésta no sea ilimitada.
La gran cuestión radica en saber cuál es el “cuánto” de renuncia preciso, pregunta siempre presente y que ha recibido las respuestas más variadas, pero, con independencia de cómo se conteste, lo que nadie parece dudar es la necesidad de poner algunos límites a la libertad y que sea el Estado el encargado de vigilarlos y mantenerlos. Ningún liberal, por mucho que lo sea, ha negado este axioma social. Pero lo que se acepta en el orden civil y político se ha pretendido negar en el económico. El liberalismo proclamaba la absoluta libertad económica. La propiedad como derecho a usar, disfrutar y abusar.
No obstante, en seguida se constató que el capitalismo sin límites llevaba también en sí el germen de la propia destrucción. Primero porque era tal el grado de desigualdad que introducía que generaba el mayor rechazo entre las filas de los desposeídos, propiciando la contestación social e incluso revueltas y revoluciones que amenazaban con el derrumbe total del sistema. Segundo porque, dentro de la propia lógica del modelo, se originaba tal cúmulo de desequilibrios que ocasionaban crisis continuas y avisaban del posible caos económico. Desde las propias filas del sistema surgieron voces de liberales, como Keynes, que plantearon la necesidad de reformas si el sistema capitalista quería subsistir. La mayoría de los países occidentales evolucionaron hacia economías mixtas que si bien aceptaban la libertad de mercado, no lo reconocían como sistema perfecto capaz de autorregularse, y afirmaban la necesidad de la intervención del Estado al que se reservaba un papel protagonista en la economía. Surgía así el Estado social que, a pesar de sus defectos, conseguía para las sociedades cotas razonables de riqueza y estabilidad.
El problema surge, sin embargo, cuando a principios de los ochenta, tal como se acaba de indicar, comienza, primero en el discurso y después en la práctica, la revolución neoliberal cuyo objetivo era retornar al capitalismo salvaje del siglo XIX y, aun cuando no haya logrado por completo su finalidad, sí ha introducido suficientes modificaciones en los sistemas económicos como para volver a encontrarnos con las mismas dificultades de antaño.
Enseguida se ha puesto de manifiesto que la crisis actual tenía muchas similitudes con la del 29. No podía ser de otra forma y, aunque es cierto que la historia nunca se repite por completo, al haber puesto los mismos presupuestos tenía que llegarse a las mismas conclusiones.
La crisis era de tal envergadura y afectaba tan profundamente a todo el sistema que comenzó a escucharse un discurso que parecía ya olvidado. Resulta irónico presenciar a todos aquellos que hasta este momento habían profesado, aunque fuese de manera inconsciente, la doctrina neoliberal renegar del fundamentalismo del mercado, defender las políticas keynesianas o incluso proponer la refundación del capitalismo. La gran cuestión es saber hasta qué punto se tiene conciencia de lo que ello significa, de los fundamentos que esta crisis cuestiona y de las enormes reformas del sistema que se precisan. Los líderes mundiales han empleado un discurso altisonante y aparentemente lleno de radicalismo. Mas existe el peligro de que todo quede en un flatus vocis, sin que se traduzca en medidas concretas o en todo caso que éstas incidan sobre lo más inmediato o sobre la parte más superficial y visible y no alcance al núcleo del problema, con lo que, aun cuando aparentemente desaparezcan los signos más llamativos de la crisis, subsistirán los desequilibrios que la han originado, y la salida no será completa o al menos estaremos condenados a sufrir en el futuro otras de igual o mayor intensidad.
Es por ello por lo que resulta fundamental estudiar las respuestas dadas, analizar los pros y los contras, los aciertos y desaciertos y, sobre todo, profundizar en las cuestiones que se debían haber planteado y ni se han abordado hasta el momento ni parece que se vayan a acometer. Ése es el objetivo de los siguientes cinco capítulos (del 4 al 8, ambos incluidos). Se distingue en ellos dos áreas diferenciadas. En los capítulos 4 y 5 se tratan aquellas medidas que parecían imprescindibles para remontar a corto plazo la crisis, respuestas que hemos llamado coyunturales. La óptica de los capítulos 6, 7 y 8 es diferente, intenta abordar las reformas estructurales precisas para equilibrar el sistema y evitar que crisis como ésta vuelvan a suceder. Hablamos de ellas como respuestas estructurales.
Tras la quiebra de Lehman Brothers y cuando la economía internacional estaba a punto de colapsarse, todo el mundo parecía tener claro que la prioridad era restablecer la confianza en el sistema. A ello se dirigieron las actuaciones de todos los gobiernos y en una doble dirección: la primera, respaldar a las entidades financieras de manera que los depositantes considerasen seguro su dinero y no se desatase una ola de pánico y de retirada masiva de los depósitos que hubiera, sin duda, dado al traste con el sistema financiero y por ende con toda la economía. La segunda dirección de la actuación pública iba encaminada a la ayuda y al rescate de las entidades financieras. Cantidades ingentes de dinero salieron de las arcas públicas de todos los países dirigidas a sanear el sistema financiero. Tal orientación de recursos a costa del contribuyente de ninguna manera puede dejar indiferente y son sin duda muchos los interrogantes y las cuestiones que plantea (capítulo 4).
Tal vez esta operación de rescate bancario fuese necesaria, pero en ningún caso resultaba suficiente para salir de la crisis. La mayoría de los mandatarios internacionales, en contra de lo defendido en los últimos treinta años, pusieron en práctica políticas netamente keynesianas (capítulo 5). Se comenzó por una política monetaria laxa. Incluso el Banco Central Europeo (BCE), más reticente, al final no tuvo más remedio que abjurar de sus convicciones y suministrar liquidez a la carta a las entidades financieras. Pero una vez más, se confirmaron las limitaciones de la política monetaria y el cumplimiento de la trampa de liquidez, manifestadas por Keynes. “Se puede llevar el caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a beber”. Alcanzado cierto punto, la política monetaria se muestra incapaz de reactivar la economía, y se precisa de la política fiscal. Hay que convenir que así lo han reconocido la mayoría de los gobiernos, y todos se plantearon la necesidad de una política fiscal expansiva; incluso más allá de la originada por los estabilizadores automáticos, con políticas discrecionales a las que denominaron “planes de estímulo”. Ahora bien, conviene señalar que no todas estas actuaciones son iguales ni se beneficia a los mismos colectivos ni se han instrumentado con el mismo acierto.
Por otra parte, si algo ha quedado claro desde el primer momento es la desproporción generada por los planteamientos neoliberales entre unos mercados en su mayoría globalizados y un poder político recluido en el ámbito del Estado-Nación. Esta asimetría forzó a los gobiernos a intentar que sus respuestas fuesen también globales. Vana pretensión. El único logro conseguido y de manera muy imperfecta y parcial, es una cierta coordinación entre los principales países a través del G-20, pero dejando siempre las acciones concretas en manos de las políticas nacionales. Con lo que se demuestra la dificultad de actuar en una economía globalizada.
Esta inoperancia aparece también patente en la Unión Europea (UE) que deja traslucir su incapacidad para asumir políticas verdaderamente unitarias. Es más, se mostraban sus enormes contradicciones al tener que abdicar de todos sus dogmas si no quería dejar a sus miembros atados de pies y manos ante la crisis. El Plan de Estabilidad debía quedar relegado a un rincón, aun cuando algún burócrata comunitario continuó dando la murga con lo de expedientes de déficits excesivos, y lo mismo cabe afirmar del principio sagrado de libre concurrencia. Cada Estado ha optado por tirar por la calle de en medio, ayudando y subvencionando a sus empresas, financieras y no financieras.
La desproporción entre mercados globalizados y Estados nacionales nos acerca al núcleo del problema, ya que cuestiona la efectividad de las medidas que se adopten para solucionar los desequilibrios estructurales y evitar por tanto crisis similares a la actual. Se precisa o bien un gobierno mundial, lo cual no parece demasiado factible, o bien devolver a los Estados nacionales el poder y la capacidad para limitar la libre circulación de capitales.
Este es el talón de Aquiles que se intenta analizar en los capítulos 6, 7 y 8. En el primero de ellos se indaga sobre las posibles reformas en los mercados financieros -únicas planteadas por el G-20-, planteadas porque, ante la imposibilidad de contar con una autoridad global y la dificultad de coordinación, todo ha quedado hasta ahora en buenas intenciones, que se transformarán como mucho en recomendaciones a los países o en encomiendas a organismos inservibles como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no sabe ni puede cumplirlas. La propia UE ha terminado por dejar el problema en manos de los Estados miembros y tan sólo proyecta crear unas comisiones con la única pretensión de emitir consejos o señales de aviso.
Hoy por hoy, nadie se cuestiona lo que se viene llamando globalización (capítulo 7), pero sin reformar ésta en profundidad y manteniendo la permisividad respecto a los movimientos del capital no hay posibilidad alguna de controlar la economía y los mercados. Los enormes desequilibrios que desde 1980 se van creando en las balanzas por cuenta corriente de los países expresan bien a las claras dónde se encuentra el punto mas vulnerable del sistema, y cómo el poder político democrático carece de capacidad para imponerse al poder económico. Mientras esta situación permanezca y los gobiernos se nieguen a adoptar algún tipo de control de cambios, el sistema económico continuará presidido por el caos y la anarquía, las desigualdades se harán cada vez mayores y la amenaza de otra crisis sistémica estará siempre presente. Resulta insostenible un sistema económico en el que las empresas pretendan producir en los países con salarios bajos y protección social y laboral inexistentes y vender después sus productos en otros en los que el nivel de vida sea elevado.
Pero será en la UE donde las contradicciones de la globalización se han hecho más presentes (capítulo 8). En la UE la integración de los mercados se ha realizado de una manera más radical y los Estados miembros han perdido todo control sobre ellos sin que las instituciones de la Unión, carentes por otra parte de verdaderos procedimientos democráticos, lo hayan asumido. Mientras que se han unificado los aspectos mercantiles, financieros e incluso monetarios, los políticos, sociales, laborales y fiscales continúan fraccionados; ni siquiera se ha efectuado algún intento de armonización, armonización que se hace tanto más imposible tras la ampliación a 27 países totalmente heterogéneos.
La UM viene a complicar el problema a los países que se han integrado en ella; sometidos al libre mercado, sin política de control de cambios y sin capacidad de devaluar la moneda, sus déficits exteriores serán una trampa que les abocará periódicamente a recesiones, único modo alternativo de restablecer el equilibrio. Dentro de la Unión Europea y Monetaria, a no ser que se constituya la unión política -lo que no parece muy viable-, no existe ninguna esperanza de superar el neoliberalismo económico y lograr que el poder democrático controle las locuras del poder económico.
Si no se retorna al mundo anterior a los ochenta es imposible que desaparezcan las crisis sistémicas iguales o peores que la que estamos pasando, pero es cierto que la crisis no es un concepto homogéneo, desde el mismo momento en que su coste se distribuye de manera muy desigual (capítulo 9). Es posible que mientras los trabajadores pagan el precio mayor, otros, los que han obtenido ingentes beneficios en la etapa anterior, puedan salir relativamente bien librados de la crisis, incluso pueden intentar aprovecharla para su beneficio tal como está ocurriendo aquí en España, donde los empresarios y los que no lo son han pretendido utilizarla de excusa para abaratar el despido, modificar el sistema público de pensiones o reducir los impuestos.
En este sentido, la crisis puede que no sea tan mala para ciertas elites, al igual que un orden político anárquico y sin autoridad puede ser provechoso para el que posee las armas o para el que haya decidido vivir fuera de la ley. Pero que nadie se engañe, un mundo económico, caótico y en continuo desequilibrio está condenado, antes o después, a convulsiones sin cuento, que se transmitirán al campo social y político. La historia lo confirma.