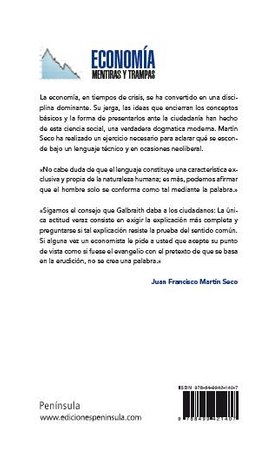Economía
Mentiras y trampas
Editorial Península
ÍNDICE
AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA
BALANZAS FISCALES
BANCO CENTRAL EUROPEO
COMPETITIVIDAD
COPAGO SANITARIO
COSTE DE OPORTUNIDAD
CURVA DE LAFFER
DÉFICIT PÚBLICO
EMPRESA PÚBLICA
ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS
FONDO PRIVADO DE PENSIONES
GESTIÓN PRIVADA DE LA SANIDAD
GLOBALIZACIÓN
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
INFLACIÓN
KEYNES
LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES
MERCADO DE TRABAJO
PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO
PACTO DE TOLEDO
PRIVATIZACIONES
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
SISTEMA MONETARIO EUROPEO
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE
TASA TOBIN
TIPO DE CAMBIO
UNIÓN EUROPEA
UNIÓN MONETARIA EUROPEA
INTRODUCCIÓN
No cabe duda de que el lenguaje constituye una característica exclusiva y propia de la naturaleza humana; es más, podemos afirmar que el hombre solo se conforma como tal mediante la palabra. Hans Georg Gadamer, siguiendo la doctrina de Heidegger —de quien fue discípulo—, considera el lenguaje «la esencia del ser humano». Cuando somos arrojados al mundo, el lenguaje está ahí con sus significados culturalmente establecidos, y a través de él el recién nacido va construyendo su universo y entrando en una relación dialéctica con la sociedad; pero, por la misma razón, el lenguaje es también un instrumento de poder, ya que por medio de él la sociedad le impone sus valores y creencias.
Quien controla el lenguaje se encuentra en una situación de preeminencia. En muchas culturas, por ejemplo en el pueblo judío, la facultad de poner nombre constituía un signo de dominio. Así, en la Biblia, Yahvé ordena a Adán dar nombre a los animales como señal de que inviste al hombre rey y señor de la creación. Esa potestad de crear, organizar y determinar el modo de utilizar el lenguaje es, al mismo tiempo, la facultad de estructurar y jerarquizar la sociedad.
La escolástica y el latín configuraron la sociedad de la Edad Media, de modo que solo quien tenía acceso a su terminología decidía sobre el bien y el mal. La distinción entre una lengua culta oficial y otra vulgar y popular permitía que el poder del conocimiento y la capacidad de dictaminar sobre la verdad y la mentira quedasen reservados a aquellos que controlaban la primera. El latín, como lenguaje esotérico para la gran mayoría de la población, conducía a que únicamente los pocos que lo conocían definiesen los valores, las creencias y la propia estructura social. durante siglos, la Iglesia mantuvo el latín en la liturgia creando un ámbito de misterio, destinado a ocultar la realidad más que a manifestarla. Solo los iniciados tenían la capacidad de comprender e interpretar.
A menudo, el lenguaje, amén de ser un instrumento de poder, se transforma en un instrumento de segregación y enmascaramiento. En la actualidad, las distintas profesiones han creado su jerga, su propio lenguaje. En principio, sin duda, originado por una necesidad técnica, pero arrastrados también por un afán de establecer una clara línea divisoria entre doctos y profanos. El lenguaje sirve así a los profesionales de pantalla, de protección, frente a las injerencias de los que no lo son, y les concede total libertad para actuar casi sin control. Este hecho resulta mucho más evidente en aquellas disciplinas, tales como la abogacía o la medicina, en las que quien demanda los servicios se encuentra con frecuencia en situación de cierta precariedad. Abogados y médicos son especialmente proclives a utilizar un lenguaje esotérico. Pero es muy posible que en ningún otro ámbito como en el de la Economía el lenguaje se haya convertido en un medio para camuflar e incluso distorsionar la realidad, construyendo un mundo artificial, irreal, falaz, alejado de las reglas de la lógica y orientado exclusivamente a garantizar y potenciar los intereses de las clases dominantes. Hoy, no se puede decir que la Economía sea una ciencia, ni siquiera una técnica, sino una ideología al servicio de los que mandan.
A Wittgenstein le cabe el mérito de haber acuñado la expresión «juego de lenguaje», con la que intenta explicar que lo esencial del lenguaje no se encuentra en el significado de las voces sino en su uso, y subraya la importancia de adentrarse en la forma en que se utiliza.
En ese contexto, este libro no es, desde luego, un diccionario de economía más, en el que se pretenda definir un número limitado de voces económicas. Estudios de este tipo hay muchos en el mercado. Este libro aspira a ser, más bien, una herramienta que deje al descubierto los ardides y las trampas que se esconden tras el discurso económico actual. Mediante treinta y dos voces y expresiones escogidas de forma selectiva, trata de analizar cómo funciona en los momentos actuales ese lenguaje engañoso, que da por supuesto lo que no es, que considera como inevitable lo que son decisiones políticas, y que ofrece, revestidas de opiniones técnicas y científicas, posiciones interesadas.
A lo largo de la Historia, la Economía ha pretendido casi siempre justificar con razonamientos técnicos el statu quo establecido y las desigualdades presentes en la sociedad. No otra finalidad tienen en la actualidad la mayoría de los argumentos económicos. Para conseguir este objetivo, los instrumentos lingüísticos y discursivos son múltiples. El más inmediato, la utilización de términos de aparente neutralidad y asepsia, comenzando por el propio nombre de la materia, que abandonó muy pronto el de economía política para adoptar el de teoría económica o el de política económica, y siguiendo por algún otro vocablo como el de excedente empresarial, utilizado para evitar hablar de beneficios o ganancias de las empresas. Incluso se huye de la palabra «empresarios» para utilizar la de «emprendedores».
Mayor efectividad posee aún, si se quiere, conceder de manera absoluta la connotación de positivo o negativo a un concepto sin mayor discernimiento ni análisis, haciendo abstracción de todas las circunstancias. Se practica así un cierto reduccionismo y una distorsión del lenguaje con la finalidad de conseguir los objetivos perseguidos. Hoy, por ejemplo, se condena sin ninguna matización el déficit público. Se predica de él toda clase de males sin distinguir lo más mínimo entre su composición, finalidad o momento del ciclo en el que nos encontramos. Las verdaderas intenciones se encuentran ocultas porque, en realidad, el objetivo consiste en atacar el gasto público; cuando se trata de reducir impuestos parece que el déficit no importa. El déficit público resulta así una buena coartada para desmantelar los sistemas de protección social.
Algo similar ocurre con el término inflación. Se le atribuye un carácter absoluto y preferente, haciendo que el control de esta magnitud se convierta en el fin último de la política económica, o al menos de la política monetaria, y sacrificando el empleo a tal objetivo. Buen ejemplo de ello lo constituyen los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) que, a diferencia de los de otros bancos centrales como el de la Reserva Federal de Estados Unidos, señalan como única finalidad de la política monetaria la estabilidad de precios, desentendiéndose del crecimiento y del paro.
A su vez, se pretende falsear el contenido del término. Si su significado más inmediato es el de la elevación de los precios, lo cierto es que por uno de esos retruécanos asociativos que calan en el inconsciente se liga con los salarios. La responsabilidad, por tanto, se traslada de los empresarios —que son quienes fijan los precios— a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Incluso, en ese afán por disfrazar la realidad, a menudo se utiliza para medir el fenómeno, en lugar de un índice de precios, la evolución de los costes laborales unitarios. El propósito es ocultar que detrás de la relación precios-salarios se esconde la contienda entre empresarios y trabajadores para apoderarse de una porción mayor de la tarta, o aun más, lo que se intenta es que cese ese combate por la rendición sin condiciones de una de las partes, los trabajadores. El mismo papel que el déficit público desempeña en aras de justificar una política fiscal regresiva y conservadora lo protagoniza la inflación en el ámbito de la política monetaria.
A determinados conceptos económicos se les concede un carácter casi sacro, convirtiéndolos en ídolos a los que adorar cuyos fundamentos —como en toda idolatría— son irracionales y dogmáticos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra competitividad. Hoy, más bien siempre, la competitividad se transforma en un nuevo Moloc al que se debe sacrificar todo lo demás. Para ser competitivos, los salarios reales deben reducirse, las condiciones laborales degradarse, hay que disminuir las cotizaciones sociales y los impuestos a los empresarios y al capital y, como corolario necesario, deteriorar la protección social.
En ese juego interesado de palabras se pretende asociar competitividad con productividad, pero esa identidad no existe. Ser más competitivos no implica ser más productivos. La competitividad es un concepto relativo. Se refiere siempre a otro. Competir es cosa al menos de dos. Todos los países pueden hacerse al mismo tiempo más productivos (producir más cosas con idénticos medios, u obtener lo mismo con menores recursos), pero todos no pueden hacerse a la vez más competitivos. Un país gana competitividad a condición de que otros la pierdan. La competitividad no tiende a hacer más grande el pastel, tan solo a quitarle un trozo al vecino. de ahí, la enorme contradicción de la estrategia seguida por Angela Merkel, al imponer a los países miembros de la Unión Europea (UE) su política antisocial —salarios más reducidos, menores pensiones, peores servicios públicos, etc.—, puesto que difícilmente tendrá otro efecto desde el punto de vista del conjunto de la Eurozona que no sea el de redistribuir la renta en contra de los trabajadores y a favor del capital. No hará a las economías más competitivas. Primero, porque no hay garantía de que los menores costes se trasladen a los precios y, segundo, y en todo caso, porque si todos los países llegan a aplicar la misma política, los efectos se anularán.
En este marco engañoso del lenguaje económico, el término Producto Interior Bruto (PIB) es un concepto estrella. Todo se mide por el PIB. Seguramente será la palabra más repetida en cualquier libro de Economía. Se da por supuesto que el crecimiento siempre es bueno y que, además, todos los ciudadanos saldrán beneficiados con él. No podemos negar su utilidad para el discurso económico, siempre que lo situemos en su justo lugar y tengamos muy presente la afirmación de William Watt: «No te fíes de lo que dicen las estadísticas mientras no hayas considerado con cuidado lo que no dicen». El error consiste, una vez más, en idealizar el término y medir la prosperidad de un país exclusivamente por el cuadro macroeconómico y por los incrementos del PIB, obviando otros parámetros como el número de horas de trabajo empleado para obtenerlo, la forma en que se ha logrado el crecimiento, su composición y la distribución de la renta.
Por otra parte, el PIB, como magnitud estadística, tiene una serie de limitaciones que conviene siempre tener en cuenta. No considera, por ejemplo, todo aquello que no pasa por el mercado por muy enriquecedor que sea para la persona o para la sociedad, ni la variación de activos y pasivos, por lo que no se computan las economías o deseconomías externas que se generan en el proceso productivo. No se valoran, por ejemplo, los perjuicios causados al medio ambiente o el consumo de medios naturales.
A otros conceptos, como a los de globalización y libre circulación de capitales, se les pretende dar un carácter de realidad fáctica, considerándolos al margen de cualquier decisión política. Con el término «globalización» se juega a la ambigüedad, y es esta ambigüedad la que permite hacer pasar por hecho inalterable lo que más bien es fruto de una determinada opción ideológica marcada por intereses concretos.
La palabra «globalización» remite en primer lugar a ciertos procesos sociológicos que vienen produciéndose desde hace largo tiempo, unidos a avances técnicos y científicos, tales como el desarrollo de las comunicaciones o la digitalización. En este sentido, la globalización sí supone una realidad fáctica. Pero esto nada o muy poco tiene que ver con el contenido que en el mundo económico se da al término «globalización». En este ámbito se reduce a la introducción del libre cambio y de la libre circulación de capitales. Tales realidades tienen muy poco de necesarias. La prueba más evidente es que en otras etapas recientes de la Historia se han aplicado políticas diferentes.
La aceptación sin límites de la libre circulación de capitales representa la renuncia del poder político a controlar al poder económico, con lo que es el propio concepto de democracia el que entra en crisis. La liberalización de los flujos financieros conduce a la inestabilidad de los mercados, pone contra las cuerdas a los países, originando frecuentes crisis, que en algunos casos como los momentos actuales hacen peligrar la totalidad del sistema económico internacional. Sin embargo, los gobiernos se resisten a implementar cualquier medida para controlar los capitales, ni siquiera aquellas que pueden ser más suaves, como la tasa Tobin. El chantaje del capital a los gobiernos, o simplemente su mera posibilidad, concede a estos una coartada para destruir la progresividad de los sistemas fiscales, y para ir deprimiendo progresivamente la protección social y empeorando las condiciones laborales.
Los embustes y los enredos del discurso económico anidan quizá como en ninguna otra materia en los sistemas fiscales. No en balde el neoliberalismo económico que surge —o al menos toma fuerza— con Reagan y Thatcher y con lo que se ha dado en llamar la revolución de los ricos, se dirige en primer lugar contra la progresividad fiscal. Pero ¿cómo decir abiertamente que lo que en realidad se procura con las sucesivas reformas fiscales es perjudicar a los pobres y beneficiar a los ricos? Las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que les apoyan (casi todas) necesitan revestir sus intenciones con una máscara de neutralidad y objetividad, disfrazando de bien general lo que solo va a beneficiar a unos pocos y, por lo tanto, irá en perjuicio de la mayoría.
Todas las reformas fiscales se han orientado en la misma dirección: reducir o eliminar los impuestos progresivos (Impuesto sobre la Renta, de Sucesiones, y sobre el Patrimonio). Se engaña a los contribuyentes mostrándoles el beneficio inmediato que van a obtener en forma de rebaja impositiva, pero se les oculta que las rebajas que van a percibir aquellos que ganan el doble o diez veces más que ellos van a ser, respectivamente, cuatro o cincuenta veces la suya. También se encubre la contrapartida, es decir, el incremento en los impuestos indirectos o la reducción de los servicios públicos y prestaciones sociales que tendrán que compensar las rebajas practicadas en los impuestos directos, con lo que el saldo para la mayoría de la población acaba siendo negativo. Se recurre a esa antigualla de la curva de Laffer, puesta de moda en la etapa Reagan, que, por supuesto, nunca ha funcionado, para transmitir la idea de que tras las reducciones impositivas no se va a recaudar menos, sino que, bien al contrario, los ingresos van a ser mayores.
Para reducir la tributación a las empresas y al capital se apela a la necesidad de incentivar el ahorro, como si no supiésemos desde los tiempos de Keynes que lo que se precisa en la mayoría de las etapas económicas es precisamente la opción opuesta, propiciar el consumo.
En ese objetivo de ocultar las verdaderas intenciones, el lenguaje económico se vuelve tartufo cuando se trata de enfrentarse con los asuntos relativos a la protección social, bien sea el sistema público de pensiones, el Sistema Nacional de Salud o cualquier otra prestación o servicio público. El argumento empleado es siempre el mismo: se dice querer defender el Estado de bienestar, aunque para garantizarlo es imprescindible acometer reformas; y, reforma tras reforma, se van empobreciendo todas las prestaciones.
Del sistema público de pensiones se asegura que no es viable, debido a la baja tasa de natalidad y a las futuras pirámides de población, olvidando por completo la tasa de actividad, los incrementos de la productividad y el hecho de que en ningún sitio está dicho que las pensiones deban sostenerse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores, eximiendo así a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de colaborar en su mantenimiento.
Los ataques al sistema público de pensiones ocultan además otra finalidad: la de promocionar los fondos privados de pensiones. En realidad, el propio nombre supone ya una engañifa, porque de pensiones, nada de nada; se trata lisa y llanamente de una forma de ahorro y, desde luego, no de las mejores, ya que el partícipe no puede disponer de la inversión, desconoce su destino, y las comisiones terminan comiéndose toda la rentabilidad. Pero estos inconvenientes se transforman en ventajas para las entidades financieras que son las depositarias y que controlan a las gestoras, con lo que mueven y disponen de un montante muy elevado de recursos cautivos.
Los gastos en sanidad se encuentran también en la diana de los reformadores. Se aduce su progresivo incremento, lo que no tiene nada de anormal dada su condición de bien superior, por lo que deben crecer en mayor proporción que el de la renta. Pero ello, tanto si es el sector público el encargado de suministrar el servicio como si lo es el sector privado. Es más, las experiencias disponibles, como la de Estados Unidos, indican que cuando la asistencia es privada el gasto es aún mayor. El problema, por consiguiente, no es si podemos o no financiarlo, sino si habrá de financiarse con impuestos o mediante precio. Los bienes sanitarios son los menos aptos para dejar su provisión en manos del mercado; no solo porque excluiríamos a muchos ciudadanos de su consumo, sino porque el paciente nunca sabría si la prescripción que se le aconseja es la que le conviene o la que conviene al facultativo o a la sociedad privada en función de sus intereses económicos.
La expresión mercado de trabajo ya de por sí conlleva una intención torticera, la de hacernos creer que las relaciones entre la empresa y el trabajador se deben encuadrar en un mercado similar a cualquier otro, sometido al Derecho mercantil, en el que el precio y la cantidad de mano de obra contratada se determinan mutuamente. De esta forma, se justifica el paro, cuya causa radica exclusivamente en que los trabajadores y los sindicatos no dejan que los salarios se reduzcan suficientemente. Aparece así uno de los trucos favoritos del lenguaje y del discurso económico: dividir a la clase trabajadora. En este caso, empleados contra parados. Es el egoísmo de los primeros el que genera la tragedia de los últimos.
Lo cierto es que la contratación de mano de obra obedece mucho más a las expectativas de los empresarios que a los costes. Las empresas invertirán y contratarán trabajadores si piensan vender sus productos, lo que dependerá de la demanda y, en buena medida, del consumo. Los asalariados son también los principales agentes de consumo, de manera que la disminución de las remuneraciones de los trabajadores en lugar de incrementar el empleo puede reducirlo.
La hipocresía en el lenguaje económico conduce en algunos casos a trastocar los contenidos de las palabras, de manera que lo público signifique privado y lo privado público. Hasta ese extremo se ha llegado con las empresas públicas, el capitalismo popular y las privatizaciones. En agosto de 2001, cuando se habían privatizado ya las grandes empresas públicas españolas, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, desde Menorca, se jactaba de ello, impartiendo una doctrina pintoresca, pero representativa del pensamiento neoliberal: «Ya no hay empresas públicas que manejar, porque las hemos devuelto a la sociedad. Ya no hay monopolios que proteger, porque los hemos abierto a la competencia. Ya no hay muchas de las reglamentaciones que hace unos años hacían de los gobernantes verdaderos señores de los sectores económicos». Más recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado una teoría parecida a propósito de la privatización del Canal de Isabel II. Ha dicho que lo hace para devolver el canal a los madrileños. ¿Cuántos madrileños podrán comprar acciones y en qué proporción? Se utilizan las palabras con un significado opuesto por completo al que habitualmente tienen. Privatizar es lo contrario a socializar, y por devolver los bienes a la sociedad se ha entendido siempre nacionalizarlos, expropiando a sus propietarios. Pues bien, en estos juegos de artificio del lenguaje económico neoliberal se nos quiere convencer de lo contrario.
Sin ninguna razón convincente, se da por supuesto que la empresa privada es más eficiente que la pública. Por todo argumento, se lanza la idea de que cuando uno administra sus propios recursos emplea mayor diligencia que si lo que gestiona es lo ajeno. Lo cual es cierto, pero no tiene ninguna aplicación al asunto que tratamos, porque cuando se habla de empresa pública —y más concretamente de empresas privatizadas—, dada su magnitud, la gestión siempre se encuentra separada de la propiedad, ya sea esta del Estado o de los particulares. Es más, el control al que se encuentran sometidos los administradores públicos, aun con deficiencias, suele ser más estricto que el de los gestores de las empresas privadas. Los políticos, bien que mal, se someten al voto de los ciudadanos cada cierto tiempo, mientras que en los momentos actuales en las grandes empresas los accionistas se ven impotentes para controlar a los consejos de administración.
La Unión Europea, desde su creación, está inmersa en un lenguaje engañoso e hipócrita. Todo el proceso se ha camuflado con un discurso casi místico, idealista, de altos vuelos, situando como objetivo la paz y la necesidad de superar los graves conflictos del pasado. Es posible que esta fuese la idea en sus orígenes, pero este proyecto novelesco hizo muy pronto agua y de ello, hoy en día, no queda absolutamente nada. La realidad es muy otra, aun cuando se siga intoxicando a las sociedades y a los pueblos con esta palabrería almibarada. Concretamente en España, fue muy fácil el engaño. Tras casi cuarenta años de dictadura y aislamiento, después de largo tiempo de sentirnos rechazados, de casi creernos aquello de que África comenzaba en los Pirineos, estábamos prestos a dar por bueno, sin examen previo alguno, todo lo que viniese de Europa; nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea nos llenó de orgullo. Nos acercamos a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hicimos el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos ganaba a europeizantes.
Lo que hoy llamamos UE dista mucho de esa idea romántica que se ha querido vender a los ciudadanos. En realidad, no se puede hablar de la unión de Europa, sino de la Europa de los mercaderes. desde muy pronto, el proyecto fue virando hacia intereses mercantiles y financieros y abandonando cualquier otra finalidad. Se asentó sobre una asimetría peligrosa que desarrollaba tan solo unos aspectos, dejando otros complementarios de los anteriores en manos de los Estados nacionales, con lo que los desequilibrios y contradicciones, antes o después, tenían que acabar apareciendo.
En 1989, el Acta Única introducía la libre circulación de capitales sin haber adoptado previamente ningún tipo de armonización en materia fiscal, social o laboral, con lo que se daba la salida para que los Estados comunitarios entrasen en una carrera competitiva para ver cuál bajaba más los impuestos al capital o a las empresas, cuál reducía más los salarios reales o precarizaba en mayor medida las relaciones laborales, y limitaba con mayor rigidez los sistemas de protección social. Paradójicamente, en nombre de Europa se pone en esos momentos en peligro lo que era más propio de Europa, el modelo de Estado social.
En Maastricht, de nuevo se emplea el lenguaje más para ocultar que para describir la realidad. La Comunidad Económica Europea cambia de nombre para denominarse Unión Europea en un intento de dar a entender lo que en realidad no es. Únicamente se proyectaba la Unión Monetaria (UM), con enormes defectos, contradicciones y carencias, con un banco central cercenado en sus cometidos y funciones y, por supuesto, sin ir acompañada de la integración necesaria en los aspectos fiscales y presupuestarios. Las consecuencias las estamos contemplando y pagando en los momentos presentes.
La UE se ha construido de espaldas a los ciudadanos, ocultándoles la dimensión y las consecuencias de los acuerdos y disimulando los intereses económicos que impulsaban el proceso. Los políticos han actuado siempre entre bambalinas, intentando consultar lo menos posible a sus respectivas sociedades, y cuando estas consultas resultaban inevitables se acudía a la intoxicación y a la complicidad de los medios de comunicación. Es más, si la votación era negativa se repetía tantas veces como fuese necesario hasta obtener un resultado positivo o, como ocurrió con la Constitución, convirtiéndola en un tratado para que no fuera preciso someterla a referéndum. Es casi un tópico señalar el enorme déficit democrático que ha acompañado todo el proceso de construcción de la UE, pero lo que es aún más grave, está haciendo peligrar la democracia de los propios Estados nacionales, no solo porque se hayan traspasado competencias de estos —aunque con sus imperfecciones, sistemas democráticos— a órganos, como el BCE, irresponsables políticamente, sino porque está dejando inermes a los países y a sus gobiernos frente al capital y a los mercados.
En todo este desarrollo, el lenguaje como forma de ocultación desempeña un papel importante. Así, se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuando en este acuerdo se halla totalmente ausente el objetivo de crecimiento, y se denominó Constitución Europea a lo que no lo era. Quizás este texto fallido pueda erigirse como monumento al lenguaje artero. Tras una verborrea alambicada y engañosa, se pretendió ofrecer una imagen de la UE muy distinta de lo que en realidad es, las palabras pretenden confundir, ya que Europa está muy lejos de ser una verdadera unión económica.
Los intereses en juego deben de ser tan grandes que, a pesar del fracaso del Sistema Monetario Europeo (SME) y de que la racionalidad económica cuestionaba la posibilidad del proyecto tal como se había diseñado, se siguió adelante contra viento y marea en la construcción de la UM. La crisis que ha tambaleado la economía internacional ha puesto sobre el tapete todas las contradicciones y cómo los países miembros de la UM se encuentran en una trampa, de la que les va a resultar imposible salir. Solo ahora las élites dominantes, o sus voceros —algunos periodistas—, comienzan a proclamar la necesidad de un gobierno económico de Europa. Solo ahora se dan cuenta de que la UM por sí sola no puede subsistir. Hay que temer, sin embargo, que una vez más se estén empleando palabras vacías de contenido. Lo que menos necesita Europa son nuevas instituciones. Sobra burocracia.
Como primera condición, cualquier gobierno en Europa precisa ser democrático. Europa no puede fundarse sobre la dictadura de uno o dos países (metrópoli) que imponen su voluntad al resto (colonias). Precisamente, buena parte de los grandes defectos que socavan la UM derivan de que se ha conformado de acuerdo con las conveniencias y los dictados de Alemania. Así, se estableció un Banco Central Europeo (BCE) con todo tipo de carencias, no solo por obedecer a principios claramente antidemocráticos —al ser independiente de cualquier poder político y no responder ante nadie—, sino porque presenta tales limitaciones que deja a los Estados indefensos ante los mercados. de nada valen las instituciones si no se las dota de las competencias adecuadas.
Reino Unido ha sufrido una burbuja inmobiliaria tan grande o mayor que la española, sus entidades financieras se sitúan entre las que más problemas han tenido en Europa y su stock de deuda pública sobrepasa el de España y, sin embargo, la deuda británica no está padeciendo la presión de los mercados, y el tipo de interés que paga por sus bonos apenas supera al de Alemania. La explicación es evidente. Reino Unido, amén de haber podido depreciar su moneda con respecto al euro, cuenta con el Banco de Inglaterra, que garantiza que nunca se va a producir un impago de la deuda. En caso de dificultades, el Banco de Inglaterra estaría dispuesto a facilitar al Tesoro los fondos necesarios o a comprar toda la deuda pública precisa para estabilizar el precio. Los mercados raramente especulan contra los prestamistas en última instancia, porque poseen una capacidad de compra ilimitada. Esto es lo que les falta a los países de la Eurozona, ya que se les ha privado de sus bancos centrales, y el BCE carece de las competencias adecuadas.
Para constituir un gobierno económico de Europa, primero tiene que haber algo que gobernar. deben existir unas finanzas públicas que se puedan considerar tales, con un gasto cuantitativamente significativo e ingresos propios, realidades ausentes por completo hasta ahora. La Unión no posee impuestos propios y su presupuesto es ridículo. Únicamente después de haber establecido una verdadera unidad económica y política tendría sentido hablar de gobierno europeo. Lo que carece de toda lógica es que desde Europa o, mejor dicho, desde Alemania se quiera regir las economías nacionales. Estas se encuentran en una situación muy dispar y no se les puede aplicar la misma política, a no ser que se esté dispuesto —que no se está— a realizar las correspondientes transferencias interregionales.
La canciller Merkel pretende entronizar en Europa la dictadura alemana, y está imponiendo en todos los países de la UM una política económica radicalmente conservadora, solo comparable a la que defienden los neocon o el Tea Party en Estados Unidos. Instrumenta, a través del BCE, una política monetaria muy restrictiva que conduce a la apreciación del euro, y fuerza a los distintos gobiernos a adoptar políticas fiscales durísimas. Los resultados son evidentes, tanto desde la óptica de la equidad (incremento de las desigualdades, destrucción de los sistemas de protección social, pérdida de los derechos laborales) como desde la perspectiva de la actividad (estancamiento económico y paro).
Por si eso no fuese suficiente, se propone —más bien se impone— esa patochada de introducir en las Constituciones una cláusula para controlar el déficit. Patochada que, cómo no, España ha sido el primer país en secundar por medio de un extraño acuerdo entre los dos partidos mayoritarios que va a introducir una enorme rigidez en la política. Su aplicación se pospone a 2018 o 2020. ¿Alguien se atreve a pronosticar en qué circunstancias se hallará la economía española en esas fechas? ¿Existirá el euro? Colocar esa losa es de una enorme irresponsabilidad y una huida hacia adelante en una carrera perdida de antemano.
Aun cuando entonces casi nadie quería reconocerlo, la UM, tal como se diseñó en Maastricht y se ha desarrollado posteriormente, resulta inviable. Los acontecimientos lo están demostrando. Pero la gran mayoría continúa sin asumir el problema en toda su dimensión y piensa que se puede arreglar con parches. La única solución factible pasa por constituir una verdadera unión económica en todos sus aspectos. Aunque ello conllevaría realizar enormes transferencias de recursos de las naciones ricas a las menos prósperas, y de eso las primeras no quieren ni oír hablar. Quizá sea lógico, pero en tal caso Alemania no debería haber planteado nunca una unión a la que no está dispuesta y, sobre todo, los gobiernos de los demás países no deberían haber aceptado jamás un modelo que conduce a las economías de sus respectivos Estados al abismo, ni deberían continuar mareando la perdiz con medidas como la de la reforma de la Constitución, que lejos de solucionar la situación la empeora de cara al futuro.
Este libro, tal como ya se ha dicho, escrito en formato de diccionario, pretende, mediante treinta y dos términos relativos a otras tantas realidades, desenmascarar el discurso tramposo que domina hoy la economía, y que intenta dar gato por liebre. Se ha optado por emplear un lenguaje claro, sencillo, accesible incluso para aquellos que no sean economistas, que si siempre es conveniente y no tiene por qué ir en detrimento del rigor, con mayor motivo en esta ocasión en que a lo que se aspira es a descubrir lo que otros tratan, con las mismas palabras, de ocultar.
Ortega sostenía que la claridad es la cortesía del filósofo. Hoy deberíamos repetir que la claridad tendría que ser la cortesía del economista, por lo menos del economista con honestidad intelectual. Los discursos arcanos y esotéricos, los razonamientos cifrados, la oscuridad en los planteamientos, obedecen más a la conveniencia de mantener la disciplina oculta al común de los mortales que a la propia exigencia intrínseca de los argumentos económicos. Hay que desconfiar de los economistas que se expresan en términos ininteligibles; la mayoría de las veces pretenden hacer pasar por verdades científicas lo que son intereses de clase.
El secuestro en las cátedras, en los servicios de estudios, en los bancos, en los cenáculos del dinero y en los centros oficiales convierte la ciencia económica en uno de los instrumentos más perfectos para perpetuar un sistema injusto y desigual. Es imprescindible, por tanto, plantear la batalla ideológica en el campo económico. La Economía debe descender a la calle, hacerse popular. Sacarla de los olimpos académicos para acercarla a las inquietudes de la sociedad. En todo caso, habrá, por lo menos, que seguir el consejo que Galbraith daba a los ciudadanos: «La única actitud veraz consiste en exigir la explicación más completa y preguntarse si tal explicación resiste la prueba del sentido común. Si alguna vez un economista le pide a usted que acepte su punto de vista como si fuese el evangelio con el pretexto de que se basa en la erudición, no se crea una palabra».
Madrid, diciembre de 2011